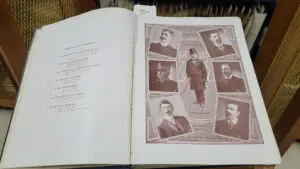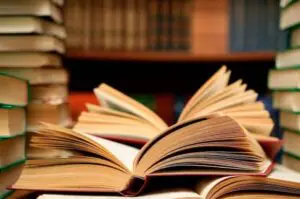Mis hermanas y yo —las hijas del conocido general Bonilla— no podíamos estar más contentas. El querido Jefe había vuelto a ocupar la presidencia de la República, que nunca debió abandonar, y permanecería en el cargo durante diez años inolvidables, entre 1942 y 1952. Hubiera podido retirarse después y disfrutar de su merecido reposo de guerrero, pero su sentido de responsabilidad y su amor a la patria iban más allá del deber cumplido, más allá de lo que nadie podía suponer. En consecuencia, para que el destino de la nación no volviera a torcer su rumbo, como lo había hecho tantas veces en nuestra historia, encauzó a su hermano Héctor por los senderos de la política y no descansó, no tuvo reposo hasta no verlo instalado, mediante elecciones libres, en la llamada silla de alfileres. La primera magistratura de la nación.
Nadie mejor que el generalísimo Héctor Bienvenido Trujillo Molina para sustituirlo. Un hermano y un hijo a la vez, su hijo hermano, el más cercano y afectuoso, el que más se identificaba con sus principios e ideales, con su titánica tarea de estadista.
Nada habría podido salir mejor. Un generalísimo en el poder y otro generalísimo gravitando como figura tutelar, ejerciendo su benéfica influencia, su autoridad moral para esquivar las jugarretas del azar, para evitar que el país volviera a ser víctima del azar. Para que el rumbo del país no se descarriara.
Al regreso del querido Jefe a la Presidencia, la nación empezó a encarrilarse casi de inmediato por la ruta del desarrollo. De la noche a la mañana surgieron fábricas de todo tipo en el sector industrial y agroindustrial. Fábricas de zapatos y fábricas de cemento, de alcohol, de pinturas, de baterías, incluso de armas para uso del Ejército, procesadoras de café y cacao, carne y leche, sal y aceite. Florecieron por igual las industrias textiles y manufactureras, las marmolerías, innumerables compañías dedicadas a la exportación e importación.
Hubo también un renacimiento y modernización de la construcción que dio origen a una nueva ciudad de sólidas edificaciones de bloques y cemento. Además, en el año de 1947 fue construido el monumental Palacio Nacional, un verdadero motivo de orgullo para todo el país y un motivo de asombro y hasta de envidia para el resto del mundo. El progreso se hacía sentir entre las grandes masas, que eran las que más se beneficiaban.
Más que una época de prosperidad, los años del querido Jefe en el poder fueron una época de felicidad. En su condición de estadista, puso siempre especial empeño en proyectar la imagen del país en los términos más favorables hacia el exterior. Se dedicó en cuerpo y alma a establecer tratados de amistad con naciones del lejano oriente, incluyendo a Japón y China, y hasta ofreció ayuda a Finlandia en su desigual contienda contra Rusia y se ofreció como mediador en el conflicto del Chaco, la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.
Algo a lo que el querido Jefe puso especial atención, y a lo que todos debemos estar agradecidos, fue al peligro haitiano. Conjurar el peligro haitiano y mejorar la raza, sobre todo en la frontera, fue su más grande anhelo. Fruto de esa preocupación, esos desvelos, fue la humanitaria naturaleza de la dichosa, la generosa iniciativa política de acoger en esta tierra a millares de europeos desplazados de sus tierras por la guerra civil española, la Segunda Guerra Mundial y otras catástrofes.
A principios de los años cincuenta Ciudad Trujillo se convirtió en un hervidero de españoles y húngaros y ciudadanos de otras nacionalidades. Más tarde llegarían centenares de agricultores japoneses destinados, en su mayoría, a la zona fronteriza.
Los japoneses llegaron por primera vez a la deslumbrante Ciudad Trujillo el 26 de julio de 1956, a bordo del vapor Brazil Maru. Veintiocho familias, ciento ochenta y seis personas en total, que fueron trasladas casi de inmediato a Dajabón. Habían llegado a lo que ya se conocía internacionalmente como “El paraíso del Caribe” y se les había dotado con todas las comodidades. Una casa y trescientas tareas por familia, sesenta centavos diarios para cada miembro de cada familia, exoneración de impuestos gubernamentales a los artículos que los inmigrantes trajeran de Japón.
El asentamiento fue tan exitoso que los japoneses siguieron llegando en oleadas, hasta completar unas doscientas cuarenta y nueve familias compuestas por más de mil quinientos inmigrantes, que fueron ubicados en varios asentamientos a lo largo de la frontera con Haití, desde el extremo norte hasta el extremo sur de la isla, pero también en Constanza y Jarabacoa, en la misma Cordillera Central de la que nacen nuestros más importantes ríos. En poco tiempo el territorio nacional se poblaría de asentamientos agrícolas de japoneses, de numerosos españoles y húngaros que producirían prácticamente una revolución en la producción de alimentos.
Además, en su noble cruzada por mejorar la raza de los dominicanos, el querido Jefe trasladó a centenares de cibaeños blancos de los alrededores de Santiago —de sus lomas y montañas adyacentes— a la región de San Cristobal, donde la población era mayoritariamente de piel oscura.
El carácter solidario de la política exterior de la República a favor de los inmigrantes cosechaba aplausos en las más vastas regiones del globo, pero nadie estaba preparado para lo que sucedió en 1938 en la conferencia internacional que tuvo lugar en la ciudad francesa de Evian. Allí se reunieron del 6 al 15 de julio delegados de treinta y dos países para tratar de encontrar solución al drama o mejor dicho tragedia de los refugiados judíos alemanes. Todos los delegados se condolían, pero ningún país se mostraba dispuesto a aceptar refugiados. Cuando el delegado dominicano anunció la disposición del gobierno del país para acoger en las mejores condiciones a cien mil judíos, la audiencia recibió una especie de choque eléctrico. Era la más deslumbrante, generosa y sorprendente propuesta que jamás recibirían los judíos de cualquier país del mundo, una que dejó al mundo entero con la boca abierta y que consagró el singular carácter humanitario de la bien llamada Era de Trujillo.
Consagraría, asimismo, el carácter visionario del querido Jefe. La redistribución de los cibaeño blancos, la nueva sangre de los extranjeros españoles, húngaros, japoneses y los cien mil judíos diseminados por el territorio nacional habrían dado a la República una nueva y mejorada identidad racial. El Padre de la Patria Nueva se convertiría en el Padre de la Raza Nueva.
Lamentablemente, los judíos se mostraron ingratos o por lo menos indiferentes. Apenas unos tres mil se acogieron al ofrecimiento y no tuvieron motivos de arrepentirse. Fueron instalados en los predios de Sosúa en condiciones inmejorables. A cada uno le fueron entregadas trescientas tareas de tierra, casa, vacas, mulas y caballos.
(Historia criminal del trujillato [63])
Bibliografía:
Robert D. Crassweller, “The life and times of a caribbean dictator.
Inmigración Japonesa a la República Dominicana
http://www.discovernikkei.org/es/journal/2015/11/13/dominican-republic/.