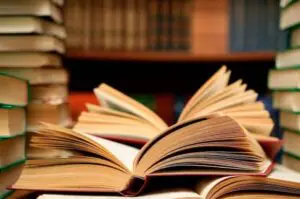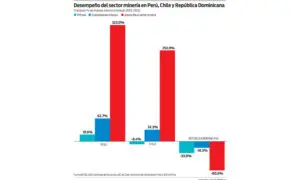Mamá
Voy a darte el último beso,
madre.
No olvides despertarme temprano
para avisarme que también hoy
es el día de tu muerte.
La vestida de amarillo
se parece a ti,
su media sonrisa es esa caja
suspendida en la galería de mi casa
para siempre.
Papá
Cuando mi padre muera
será como si hubiera
estado sola
desde siempre.
Se abrirán las preguntas
en el estero del Ozama:
¿Quién se ha ido de esta isla
a saludar de noche al sol?
Kalimán
Las nalgas se me habían endurecido tanto que la aguja debía jugar al escondite con mis músculos buscando el poco espacio disponible para irrumpir en mi sangre. Bocabajo, ya se me habían secado las lágrimas. Aguardaba el pinchazo con un estoicismo que veía fructificar en una moneda de diez centavos, el precio por silenciar los alaridos transmutados que aterrizaban diariamente en mi alcancía.
El nombre del practicante quedó tan enterrado como ese grito que por no dejar de salirse con la suya, cobraba por ausente. En cambio, la memoria del frenazo con el que detenía su automóvil frente a la casa, el rápido trotar de sus pasos hacia mi habitación y el vigoroso empujón de puerta con el que hacía acto de presencia cada tarde a las dos y media, se han detenido a deletrearse con paciente minuciosidad.
Primero sacaba un algodón alcoholado del maletín negro y me mojaba la zona donde adivinaba que aún no había aparecido el azul morado de una visita anterior. La inyección siempre iba acompañada de la promesa de ser de las últimas, las congratulaciones por mi financiada valentía y alguna frase atropellada que terminaba en el chirrido de las gomas de su carro. El hombre nunca dejaba de hablar y caminar, como perseguido por una infinita agenda de traseros por inocular.
Todavía no sé si la paga fue suficiente para olvidar su triste irrupción en mis nueve o diez años. Si su profesionalismo era sólo eso y no un anuncio prepagado de los ángeles del mal que periódicamente han cobrado su cuota de presencia en esa alcancía sin fondo que llamamos ‘vivir’. Para el caso, la lección no dejó ningún espacio posible a la duda inútil: dolor tienes, y en algún pago tu dolor se convertirá.
Un héroe le regalaba un contrapeso a mi prolongada cuarentena. Su consuelo era transmitido con la misma regularidad que los pinchazos sólo que en un horario diferente. Las aventuras de Kalimán traspasaban los barrotes de mi total aislamiento. Cada tarde, Elsa, la doméstica sancristobalense de cara redonda y dientes blanquísimos, colocaba su pequeño radio verde al pie de la ventana compartiendo conmigo el galopar de los caballos y la voz triunfante de un destino que soñaba para mí.
Lo que empezó como una sesión de terapia individual se transformó con los días en materia de interés colectivo. Mis hermanos se sentaban también a escuchar estas historias y al final de la transmisión intercambiábamos saludos y pequeñeces. Desde el patio, buscaban la forma de conjurar la prohibición de acercarse a mi novísima forma de llamar la atención entre seis vástagos: la hepatitis.
“Su hermana está enferma de algo muy peligroso y que se contagia con mucha facili…” Antes de que mi padre terminara la frase ya mi hermana mayor había dado un salto mortal para separarse de mí, lo que en ese entonces me pareció excesivo y hoy entiendo un poco mejor gracias a todas las pestes que nos acosan. La muerte en estos tiempos duele más por transmitida que por muerte.
Sentados en el piso alrededor de la cama conyugal, recibimos el anuncio que dejó mi respirar encerrado entre cuatro paredes con olor a desinfectante Lysoll durante la eternidad de dos meses. La trompeta de mis vómitos anunció que no sólo la ensalada de papas con remolacha era un invento maligno sino que mi hígado estaba dispuesto a morir por demostrarlo. En tres ocasiones sucesivas devolví íntegramente al suelo del comedor el contenido de la inmunda receta ante el escepticismo y el asco total del resto de los comensales. Como a la tercera es la vencida, mis padres decidieron hacerle caso al súbito engrosamiento de mi vientre y al haz amarillo que rodeaba mis pupilas, llevándome al hospital e ignorando mis salvajes críticas al tubérculo morado.
Lo que siguió: una dieta de pollo asado y arroz sin grasa y sin sal que hacía expeler el mismo aburrido y compacto producto a mi traumatizado derriere, acompañaba mi retiro involuntario de eremita con inclinaciones ateas. Bebía agua porque me daba mucha sed y porque me contaban los vasos, lo que convertía mi necesidad en cómplice del inmerecido castigo que me hacía interrogar al techo sobre qué hacía Dios con tanto tiempo disponible para ser Dios.
Sin pretensiones místicas adivinaba que quizás se entretenía con la lectura, o por lo menos eso me daban a entender los montones de libros que me compraban cada semana. Dios no tenía televisión y nosotros tampoco. Alguna inclinación precoz y presuntuosa por la seriedad en la lectura me hizo solicitar la versión original del Quijote. La que me habían regalado era la edición infantil y yo, la primera en alfabetizarme en mi clase, asumía que aquella edición era un insulto que además me impediría entender a cabalidad la genialidad de Cervantes. Me topé con la dura pared del castellano antiguo. Después de la primera y repetidísima frase no comprendí absolutamente nada aunque me lo atraganté por completo en tres ocasiones. Prematuramente, adopté la sana costumbre de exorcizar textos por obligación y vocación, con el feliz resultado de que con ello he podido ganarme la vida incomodando los ojos y el lugar en donde la espalda pierde su honrosa delgadez.
Mi héroe, Kalimán, no me exigía tales imposiciones. Su batallar eterno contra las fuerzas del mal, ejecuta una coreografía alegre en mi memoria con la que relleno un radito verde en forma de alcancía. Pesa muchísimo menos que las agujas de aquellas jeringuillas, y mis sueños lo llaman ‘fe’.