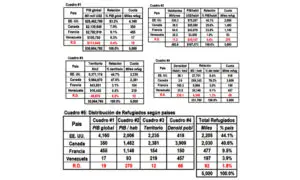La guerra es un lugar donde jóvenes que no se conocen
y no se odian se matan entre sí,
por la decisión de viejos que se conocen y se odian,
pero no se matan.
ERICH HARTMAN
La guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje.
MARK TWAIN
Muchos no lo saben, pero es antiquísima la idea de que el Estado, durante las crisis económicas, debe procurar trabajo a los desempleados. Ya Pericles, cinco siglos antes de Cristo, había aplicado este concepto en todas las formas posibles. El Partenón y muchos de los templos y monumentos que erigió el hijo de Xantipo fueron construidos por hombres ‘parados’.
Adam Smith dijo, en el 1776, que la construcción de las ‘obras públicas’, como función del Estado, solamente era superada en importancia por las medidas de defensa colectiva y por la administración de justicia. De tal forma, el rango social de los constructores públicos se situaba inmediatamente después del conferido a soldados y hombres de leyes; es obvio que por encima de los ‘recaudadores de impuestos, los jefes de ceremonial de la Corona y los obispos de la Iglesia establecida’.
‘Ahorrar es la máxima virtud’, decía la burguesía rica y austera. Algunos siglos atrás, Calvino los enseñó a ser enérgicos ‘administradores de los bienes de Dios’. A ellos únicamente les estaba permitido consumir una ínfima parte de las ganancias, con el fin de preservar una porción de éstas y de invertir los excedentes en negocios productivos.
Por eso, ningún capitalista inglés o norteamericano pudo pensar que el ‘ahorro inactivo’ sería apostrofado luego como ‘principal anomalía’ de la actividad económica. Absurdo le parecería imaginar que alguien considerase el ‘acto de ahorrar’ como algo puramente negativo, que se dudara de la ‘virtud social del ahorro’ y que la paradoja de la pobreza en el seno de la abundancia se explicara mediante el ‘pernicioso hábito de ahorrar’.
Mientras en Estados Unidos e Inglaterra el paro forzoso difamaba la equidad del moralismo económico protestante, dentro de Europa, en contraposición, el miedo al desempleo generalizado y a sus consecuentes trastornos conducía hasta el poder a Hitler y a Mussolini. Con el pretexto de quebrar la ‘esclavitud de la usura’, el fervor estatizante del nacionalsocialismo impuso el nuevo modelo. A rajatabla se decidieron las cosas: hacer de cada desempleado un soldado o, por lo menos, un obrero de la industria de guerra: pretensión inexorable del estatuto fascista.
Cuando todos la esperaban —cuando, extrañamente, nadie parecía evitarla— estalló la guerra. El nazifascismo, entonces, desde el podio de la Europa doblegada, pronunciaba su discurso de tragedia. Aquellos que miraban hacia el interior de Alemania, en contraste, observaban un modelo económico de perfil estimulante y sobrio. Hitler, en plena paz interior, construía tanques de guerra, aviones, barcos y cañones; producía armas livianas, pertrechos, uniformes y alimentos; desarrollaba un impresionante sistema de autopistas y carreteras; y levantaba, además, edificios públicos, monumentos y viviendas
Millones de judíos caminaban a la inmolación. El ‘Pueblo del Libro’ se transformó en sustancia de holocausto. El frente de batalla y los campos de concentración, la industria militar y la frenética actividad civil destinada al soporte bélico absorbían todos los brazos disponibles. Entonces no había desocupados en Alemania. Se era combatiente o trabajador o víctima. La búsqueda del ‘destino superior’ no dejaba anchura al ocio. Algunos proclamaban la guerra como desiderátum del crecimiento económico y el pleno empleo.
Transcurrieron dos años fatídicos para Alemania. El combate terminó y Hitler fue liquidado. Treinta y seis millones de personas murieron en el conflicto. Empero, rehacer el devastado mundo de la postguerra significaba —patético goce— ocupación fija para todos los supervivientes. Destruir para luego reconstruir se erigió en el milagroso proyecto económico de una civilización que resurgía de sus escombros. Se trataba de entender la guerra como un inapelable instrumento de la nivelación social; a la manera del designio ético de una voluntad despiadadamente sabia.
En tanto virtud económica, la agresividad reemplazó al ahorro. Preparar las máquinas destructoras, a la vez que concebir el desahogo demográfico y la destrucción de los bienes (lo que Bataille llamó la ‘consumación’) constituían las nuevas tareas. Surgía, de este modo, el ‘sector cuaternario’ de la economía: la industria de guerra… el quehacer de muerte.
Guerra y postguerra (muerte y vida, Tánatos y Eros) encarnaban las opciones extremas de un pensamiento económico que cabeceaba a modo de péndulo. Al proporcionar continuidad a Pericles el Alcmeónida, John Maynard Keynes devenía en correlativo ideológico del nacionalsocialismo. Tánatos-Hitler destruía el mundo para que Eros-Keynes lo reconstruyera con su enjambre de desocupados.
La guerra termina. De nuevo florece la guerra. Los manes de Keynes sobrevuelan ahora el espacio angustiado de Ucrania, los oscuros cielos de Kiev. Se unen los extremos y el círculo se cierra. Uno de cada cuatro o cinco europeos carece de trabajo. Pienso que son más de cincuenta millones quienes anhelarían, hoy, un lozano, un inédito Plan Marshall.
“Homo homini lupus” diría Thomas Hobbes en su abatido Leviatán.