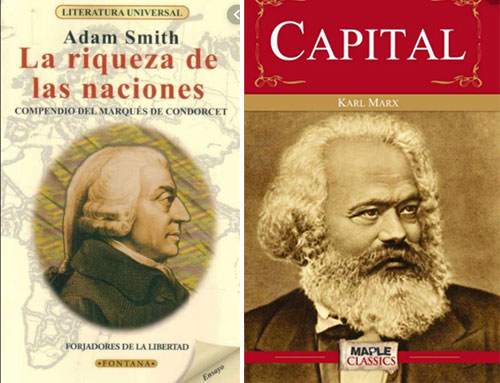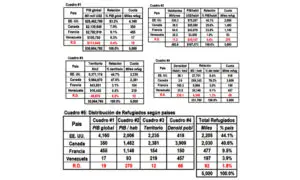Soy marxista, de la tendencia Groucho.
ANÓNIMO
Grafito en París, mayo de 1968
Adam Smith escribió en 1776: “Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Ninguno por lo general se propone primariamente promover el interés público, y acaso ni aun conoce cómo lo fomenta cuando no lo piensa fomentar. Cuando prefiere la industria doméstica a la extranjera sólo medita su propia seguridad; y cuando dirige la primera de modo que su producto sea del mayor valor que pueda, sólo piensa en su ganancia propia; pero en éste y en otros muchos casos es conducido como por una mano invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención”.
Nacido en 1723 en Kirkcaldy, un pequeño poblado escocés vecino de Edimburgo –amigo de Voltaire, de Hume, de Quesnay–, a Smith le tocó redactar la crónica de su época y explicar las condiciones en que funcionaba el mercado en la sociedad inglesa de finales del siglo XVIII. Él se refería a la sociedad de hombres libres que antes había inspirado a John Locke. Hablaba, asimismo, acerca de la nación que a partir de 1750 produjo la más fructífera y progresista de las transformaciones pacíficas conocidas hasta ese instante por la humanidad: la Revolución Industrial inglesa.
A mediados del siglo XVIII, Gran Bretaña inicia los cambios que aniquilan el modelo económico de la sociedad feudal. El nuevo sistema produce un aumento espectacular en la producción y la productividad. El salto será grandioso: cambiarán las condiciones de trabajo y el aspecto de las ciudades, surgirán nuevas maquinarias y nuevas formas de pensamiento, cambiarán de curso los antiguos sistemas de valores y las costumbres tradicionales. Aquella sacudida implicará, también, una reorganización fundamental de las instituciones económicas a favor de renovadores y entrepreneurs, basada en la aparición de derechos de propiedad más seguros y eficientes. Ése, y no otro, es el escenario en que Adam Smith presenta su Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
Él postulaba que la fuente de toda riqueza era el trabajo; que la organización más afortunada de la economía se lograba cuando el hombre actuaba bajo el impulso de su interés personal; que la ley de la oferta y la demanda permitía a las sociedades agruparse armoniosamente; y que los gobiernos debían conceder libertad total en la iniciativa personal. Porque el hombre, al perseguir su propio interés, realizaba más efectivamente el logro de la sociedad.
La diferencia entre Adam Smith y Karl Marx es palmaria. El primero únicamente interpretó, codificó, describió e hizo la reseña de un mundo verdadero, tangible y posible, donde la máquina de vapor y el ferrocarril ofrecían la certidumbre de la transformación y el progreso. Marx, a la inversa, de la pujante realidad que brotaba ante sus ojos extrajo el mito de la autoliquidación. La fábula de que bastaba con poner patas arriba cuatro postulados hegelianos para guiar a la humanidad a las regiones de Utopía, al imaginario de una sociedad sin socios… a las exuberantes comarcas del Paraíso Perdido.
Adam Smith fue un observador; Karl Marx, un visionario, esto es, alguien que no ve lo que le rodea, ensimismado en sus paisajes mentales. Adam Smith plasmó, digamos, un invulnerable reportaje socio-económico; Marx, a lo sumo, garabatos de economía política abstrusa e historical-fiction. Los frutos de la Revolución Industrial son imperecederos y sobre ellos se levanta el edificio de la sociedad contemporánea. Las realidades ocultas que Adam Smith descubriera en el comportamiento de los hombres sirven todavía para mucho. De sus lúcidas observaciones sobre el mercado —esa forma irreemplazable de inteligencia colectiva— se nutre todavía la ciencia económica contemporánea.
En su noción acerca de la libertad individual y el trabajo se ha forjado el credo de las naciones más robustas y florecientes del planeta.
El Adam Smith de La riqueza de las naciones está vivo, como liquidado está el Marx estridente y alucinado de Das Kapital. El ardor marxista sirvió a la humanidad tan sólo para acrecentar sus mártires, sus aflicciones, sus frustraciones, su pobreza. Cada escudero, cada Sancho Panza de Marx (Stalin, Fidel, Ceaucescu, Honecker, Mao) construyó su propia necrópolis y alimentó un distintivo río de sangre. En aras de una quimérica justicia, la utopía revolucionaria malogró la existencia de millones de individuos. No podemos olvidarlo: el misal subversivo expulsó de la realidad y de la vida (en griego, ‘utopía’ quiere decir ningún lugar, el lugar que no existe) a decenas de millares de jóvenes iberoamericanos en los años 60 y 70. Unamuno lo dijo: “El marxismo es una religión; precisamente, una religión oriental”. Claro que sí: religión flagelante, inflexible, impersonal, totalitaria, oscura…
Las utopías aparecen como delirios recurrentes de la humanidad. A cada revés, a cada inequidad, a cada misterio, una buena parte del intelecto humano responde de igual manera: la vuelta al Edén perdido, la evasión, el retorno a la tibieza amniótica de un vientre social sin grupos ni posesiones ni conflictos.
Nuestro mundo no es precisamente la encarnación de un desvarío. Casi dos siglos y medio han transcurrido desde que Adam Smith lanzara sus observaciones, sus verdades tan llanas como indelebles. El lóbrego universo en que se transformó la más grande quimera de nuestros días, aquel mundo trágico y absolutista, afortunadamente, desapareció casi por completo del espacio occidental. Excepción hecha de algunas madrigueras latinoamericanas, en las que un amargo sainete cotidiano recrudece la desgracia de pueblos ávidos de un mejor destino.
Sin aspavientos, sin uniformes ni metralletas, sin exiliados ni gulags, las razones de Adam Smith se imponen a la luz del día. Se instalan en éste, sin duda el mejor: acaso el único de todos los mundos posibles.